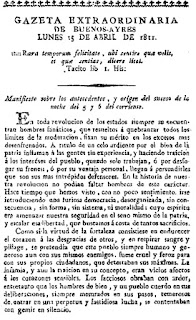FUERTE SANCTI SPIRITU
“LA PRIMERA POBLACIÓN
ESPAÑOLA LEVANTADA EN EL ACTUAL TERRITORIO ARGENTINO”
Fue la primera población en
tierra argentina, fundada por Sebastián Caboto en 1526; diez años antes que
Pedro de Mendoza fundara Buenos Aires. Fue un poblado esforzado y valiente que
finalmente sucumbió –como también Buenos Aires- ante el ataque de los
aborígenes.
Cuando los reyes de España firman
en 1514 con Juan Díaz de Solís una capitulación para recorrer las costas de
América en dirección al sud, lo hacen con la intención de encontrar un paso que
comunicara los océanos Atlántico y Pacífico. Ninguna expedición había recorrido
antes las regiones de nuestro Río de la Plata. El viaje de Solís estuvo rodeado
del más estricto secreto para impedir que la noticia llegase a conocimiento del
rey de Portugal que en virtud de acuerdos celebrados podía pedir la inmediata
suspensión del mismo. (1)
Díaz de Solís parte de San Lúcar
de Barrameda el 8 de octubre de 1515. Lo hace en dos naos de apenas treinta
toneladas y otra mayor de sesenta. Lo acompañan en total sesenta hombres. Tras
un viaje de itinerario incierto, las tres pequeñas naves se encuentran navegando
ya en aguas de nuestro río Paraná, más precisamente en la embocadura del Paraná
Guazú, en los primeros días del mes de febrero de 1516, cuatro meses después de
la partida. (2)
En ese mismo mes costea la
desembocadura del río Uruguay y llega hasta la isla de Martín García, donde
desembarca para enterrar allí a un marinero de ese nombre. Luego se dirige a
las márgenes del Uruguay y desembarca con una canoa en compañía de dos
delegados del rey, tres marineros y un grumete llamado Francisco del Puerto,
primero de los tres náufragos que habrá de jugar un papel fundamental en
nuestro relato. Apenas tocan tierra son salvajemente atacados por indios
guaraníes. Sin nada poder hacer por ellos, los españoles contemplan
horrorizados desde las carabelas como son muertos, despedazados y comidos por
los indígenas, con excepción del grumete que es llevado prisionero.
La muerte de Solís impuso el
inmediato regreso a España de la expedición. Pero cuando están frente a Brasil,
antes de poner proa definitiva en procura del cruce del océano, una de las
carabelas naufraga el mes de abril en Los Patos, frente a la isla Santa
Catalina, quedando en tierra 18 hombres. Los náufragos tuvieron suerte varia.
Siete de ellos se fueron por la costa, hacia el norte, y cayeron en poder de los
portugueses. Uno –Alejo García- atraído por las fantásticas noticias que los
indígenas daban sobre la existencia de un imperio fabulosamente rico en
dirección al oeste, se puso a la cabeza de varios centenares de ellos y en
compañía de cuatro de los náufragos parte en busca del Imperio del Rey Blanco y
de la Sierra de la Plata, en un viaje épico, verdaderamente extraordinario. Los
seis restantes quedaron en Los Patos. Cuatro de éstos murieron y finalmente los
dos restantes –Enrique Montes y Melchor Ramírez- habrán de ser también
protagonistas decisivos de lo que narraremos.
La expedición de Sebastián Caboto
Once largos años habrían de
transcurrir en las desoladas costas antes que otra armada española se
presentara en el río de Solís. El paso entre ambos océanos había sido
descubierto por fin por Magallanes en 1520 y por allí habría de pasar Sebastián
Caboto de acuerdo a la capitulación celebrada con el rey Carlos V para llegar
hasta “las tierras de Maluco y las otras islas y tierras de Tarsis y Ofir y el Catayo
Oriental y Cipango”.
Después de muy prolongados
preparativos, la armada de Caboto partió finalmente de San Lúcar el 3 de abril
de 1526. Componían la expedición algo más de 200 hombres, repartidos en tres
naos (Santa María de la Concepción, Santa María del Espinar y la Trinidad) y
una carabela. Se trataba de una expedición muy bien provista en gente y
materiales. Venían hombres de armas, calafates, carpinteros, alguaciles,
cirujanos, lombarderos, herreros, veedores de los armadores y no menos de 50 tripulantes
en carácter de marineros, pajes, criados y grumetes. También la integraba un
“clérigo de la armada”, un escribano de la armada, un tesorero y tres
contadores.
El capitán general era Sebastián
Caboto, quien ejercía en ese momento el cargo más alto en España en esta
materia: piloto mayor del rey, algo así como un Jefe del Estado Mayor General
de la Armada de nuestros días. Hijo de navegantes, se consideraba a sí mismo
como veneciano. “Delgado, con una barba blanca, en punta, que le cubría el
pecho, siempre vestido de negro, parecía mago… Había vivido largos años en
Inglaterra, en España y otros países, intimando con reyes, navegantes,
aventureros, cosmógrafos y astrólogos. Hablaba, como si hubiera sido su idioma,
el inglés, el italiano, el genovés, el portugués. Entendía la jerga de los
marineros levantinos, el griego y el latín”. (3) Tenía corresponsales en todas
las naciones que lo informaban prolijamente de las expediciones y de los
secretos de las cortes. Verdadero hombre de ciencia de la época, todo lo
lograba con audacia o con prudencia.
El 20 de octubre estaban frente a
Santa Catalina. Y dos días después aparece una canoa indígena al costado de la
nave capitana trayendo a bordo a Enrique Montes, nuestro conocido náufrago de
la expedición de Díaz de Solís. Pocas horas más tarde, el mismo día, subía
también Melchor Ramírez, su compañero. ¡Enorme alborozo de los náufragos! Pero
no menor el de Caboto ante la narración que hacían. “Nunca hombres fueron tan
bienaventurados como los de esta arma –decía llorando Montes- que hay tanta
plata y oro en el río de Solís que todos serían ricos”. Porque bastaba subir
por un río Paraná arriba y otros que a él vienen a dar y que iban a confinar
con una sierra para “cargar las naves con oro y plata”.
Sin embargo surge la oposición de
Miguel de Rodas (piloto mayor de la nave capitana), Francisco Rojas (capitán de
La Trinidad) y Martín Méndez (sustituto de Caboto en la propia capitanía
general), lo que se resuelve con el desembarco de los tres y su abandono en las
solitarias costas. No sin que antes debieran soportar la pérdida de una de las
naves y una grave epidemia que retuvo a la armada, detenida en el lugar otros
cuatro meses. Soplan por fin vientos tan favorables que al cabo de seis días de
partir de Santa Catalina se enfrentan con la desembocadura del río de Solís.
Allí fondea Caboto en un nuevo compás de premonitoria espera. Hasta que se
presenta en el lugar el tercer náufrago de Solís, Francisco del Puerto, quien
no solamente ya hablaba con fluidez los idiomas aborígenes sino que confirma
ampliamente a Caboto hacia dónde debían dirigirse para llegar a las sierras
“donde comenzaban las minas de plata y oro”.
Caboto dispone que dos de las
naves queden sobre el río Uruguay, en la desembocadura del arroyo San Salvador,
a cargo de Antón Grajeda, maestre de la nave capitana, con treinta hombres, y
él parte con otras dos en busca del lugar que habría de llevarlo al encuentro
de las soñadas riquezas. Penetra por el Paraná de las Palmas y llega a la
desembocadura del río Carcarañá. “Este es el río que desciende de las sierras”,
es el dato exacto que da Francisco del Puerto de acuerdo a los informes
recogidos entre los indígenas. Era el 27 de mayo de 1527. Y allí desembarca
Caboto y su gente, salvo Grajeda y quienes con él quedaron en San Salvador.
Europa ya tenía algunas noticias
acerca del imperio inca y sus riquezas, y Caboto, también había recogido
informes muy precisos, que lo certificaban.
De las serranías cordobesas
descienden cinco ríos principales hacia la llanura, que quien sabe por qué
razones se conocen por su orden numérico. Los ríos Primero y Segundo desembocan
en la laguna de Mar Chiquita. El Tercero o Carcarañá es el único que llega
hasta el Paraná. El Cuarto se pierde en grandes bañados después de La Carlota y
en tiempos muy lluviosos vuelve a aparecer para unirse al Tercero, todavía en
la provincia de Córdoba, a la altura de Saladillo. El Quinto se pierde al sur
de la provincia. El Tercero es el más caudaloso de los cinco: lo forman cinco
afluentes que se unen –como los cinco dedos de una mano- casi en un mismo
lugar, donde actualmente está el Embalse de Río Tercero.
Atraviesa la Sierra de los
Cóndores al salir del Embalse y entra directamente en la llanura cordobesa para
atravesar después la llanura santafesina desembocando en el preciso lugar en el
que el cauce del río Paraná cruza de costa, por decir así. Hasta allí el cauce
principal del Paraná corre recostado sobre las costas correntina y entrerriana.
Pero desde Diamante se dirige en diagonal hacia las provincias de Santa Fe y
Buenos Aires. En el lugar de desembocadura del Carcarañá desemboca también,
viniendo directamente del norte, el llamado río Coronda, uno de los tantos
aunque caudalosos brazos menores del mismo Paraná.
Ese río Coronda, profundo, de
corriente mansa, de unos 100 metros de ancho, fue el preferido durante todo el
tiempo de la colonia –y aún mucho después- para llegar hasta la ciudad de Santa
Fe. Con el nombre de “fortaleza de Caboto”, “real” o “real de Caboto” o con las
denominaciones de “rincón de Caboto”, “fuerte Sancti Spiritu”, y directamente
“Sancti Spiritu”, sobre la margen derecha del Carcarañá, figuró desde entonces
en todos los mapas que fueron publicándose. Después de la destrucción y
abandono del lugar por parte de la expedición de Caboto, nunca más intentó
reconstruirse. Tampoco se instaló en el lugar mismo ninguna población durante
la conquista. Y lo particularmente curioso es que ha merecido escasísima
atención por parte de historiadores.

Inmediatamente después de
instalado, Caboto convocó a todos los indios de la comarca; les hizo conocer su
voluntad de “pacificación de la tierra” y llegó a un acuerdo con ellos. Los
querandíes suministrarían carne (venado, avestruces, guanacos o llamas); los
timbúes, pescado y grasa de pescado; los carcaraes, calabazas, habas y abatí.
Retribuyó con equidad las prestaciones de los indígenas delegando en Enrique
Montes la provisión del material de intercambio: tijeras, cuchillos, hachuelas,
punzones, hilo, paño, agujas y sobre todo anzuelos de tamaño diverso y en
cantidad (4), no olvidando a las indias, que recibían espejos y adornos.
La presencia de Caboto en el
lugar era clandestina. Estaba impedido, por consiguiente de “fundar”. Sin
embargo procedió a hacer “repartimientos de tierras y heredades y cortijos, se
hicieron sementeras de pan y se estuvieron allí edificando y labrando y sembrando
tiempo de tres años”. (5) Las jóvenes indias no tardaron en formar familia con
muchos de los expedicionarios y se procedió a construir para su alojamiento no
menos de veinte viviendas con troncos, barro y paja, es decir, los típicos
ranchos que se hacen en las islas y las costas del Paraná. Y a los seis meses
de formaba la aldea tuvo finalmente su recinto fortificado: entre todos se
excavó un foso, con la tierra extraída se levantó un muro y se instalaron allí
construcciones para enseres, víveres, etc., recinto que estaba defendido con
más de una docena de piezas de artillería.
Desde muy temprano los hombres se
dirigían a atender los sembradíos. Otros recorrían los espineles, se
refaccionaron las embarcaciones, se construyeron otras menores, se mantenían en
buenas condiciones las armas de fuego. Un día se encontraron 52 granos de trigo
y algunos de cebada en el fondo de las naves. Se los sembró y con gran alborozo
se celebró una cosecha que llenó de asombro a todos; siembra que se repitió
nuevamente cuando llegó el tiempo. Así transcurrió la vida del pequeño pueblo,
en perfecta paz, durante casi dos años y medio. Sancti Spiritu fue, pues, la
primera auténtica población de nuestro territorio. Allí se produjo el
nacimiento de la nueva raza con la unión de indias y españoles, allí se sembró
sistemáticamente donde después habría de convertirse en una de las zonas
agrícolas más importantes del mundo, allí se celebró misa todas las semanas en
la cámara donde vivía Caboto.
Las rígidas normas de disciplina
impuestas por Caboto desde el comienzo en el establecimiento apuntaban a un
primordial objetivo: establecer normas leales de convivencia con los indígenas
amigos y mantenerlas a toda costa. Fuese quien fuese el perturbador –español o
nativo- lo pagaría caro. Esta política de recíproca confianza y de firme
ejemplo, dio sus frutos. La vida transcurría plácidamente y sin zozobras.
A fines del invierno, y una vez
reunida toda su gente en Sancti Spiritu, Caboto despachó exploradores para
averiguar si era posible llegar por tierra a las sierras. Estaban ya listos
para partir cuando los querandíes le informaron que el viaje era en ese momento
imposible “porque le dijeron en ocho jornadas no hallarían agua”. (6)
Procedió entonces a hacer
construir un bergantín y partió con él y una galera el 23 de diciembre, con 130
hombres, siete meses después de haberse instalado en Sancti Spiritu.
La empresa de remontar el Paraná
resultó ardua y penosa. Faltó comida, debían navegar muy lentamente a la sirga
por falta de viento, se vieron duramente hostilizados por los indígenas. Hasta
que en las cercanías del Bermejo fueron víctimas de una celada por parte de los
chandules, parcialidad guaraní, quienes contando con la increíble complicidad
de Francisco del Puerto, atacaron al bergantín matando 18 hombres, entre ellos
a Miguel Ríos, sucesor de Caboto y veedor de los armadores en la nave capitana.
En vista de la hostilidad circundante Caboto decide regresar a Sancti Spiritu
cuando corría ya el mes de mayo de 1528. Había bajado muchas leguas cuando ante
el asombro general se vieron asomar dos velas que iban remontando el río:
pertenecían a la armada de Diego García de Moguer. Este había llegado a
principios de 1528 al Río de la Plata. Su capitulación con el rey le permitía
entrar en la región. Mientras se hallaba navegando por el río Paraná, se
encontró de pronto con el fuerte Sancti Spiritu. Sorprendido y a la vez
indignado, le ordenó al capitán Gregorio Caro que abandonase el lugar, dado que
esa era conquista que sólo a él le pertenecía por haber sido designado por
España para explorar esas tierras. Pero accediendo a los ruegos de Caro y su
gente para que fuese en auxilio de Caboto, García prosiguió aguas arriba y
entre las actuales localidades de Goya y Bella Vista se encontraron.
El enfrentamiento entre Caboto y
García fue poco cordial. Pero al cabo de ciertos “debates y requerimientos” y
teniendo en cuenta el ensoberbecimiento de los chandules ante su victoria, que
ambos se encontraban sin provisiones y que Sancti Spiritu no se hallaba lejos,
acordaron unirse y bajar a la fortaleza, construir una media docena de
bergantines y subir enseguida unidos para continuar la exploración del río.
Nuevamente y durante varios meses
la vida volvió a discurrir cómoda y tranquila en el Carcarañá con el alegre
zumbido de las sierras, el tableteo de los martillos, la paciencia de los
calafates, en la tarea de construir los bergantines. Aunque Caboto no vaciló en
imponer toda su disciplina a los hombres de García: les impedía salir a pescar
o que tuviesen un comportamiento inadecuado con los indígenas. Llegó incluso a
emplazarles la artillería cuando quisieron salir con sus propias canoas.
Pero ni Caboto se había desviado
de su periplo a las Molucas ni García se apartaba del Paraná por
insignificantes razones: el hechizo del oro y de la plata en cantidades de
fantasía los mantenía en continuo deslumbramiento.
Finalmente cuatro bergantines de
Caboto y tres de García parten el mes de diciembre. Pero pocos días antes de
partir Caboto lleva adelante otro proyecto, largamente madurado desde su arribo
al Carcarañá: autoriza al más importante de sus hombres de armas, el capitán
Francisco César, para emprender una expedición por tierra para ir en procura de
las sierras y de sus minas. ¿No descendía el Carcarañá de las montañas? ¿No
habían establecido el fuerte precisamente allí por esa razón? César inicia la
expedición en compañía de 14 hombres sin siquiera remotamente sospechar que esa
expedición de ida y vuelta hasta las sierras de Córdoba bordando el río
Carcarañá habrá de convertirse en causa de fabuloso mito y su nombre habrá de
permanecer asociado para siempre a una de las más bellas leyendas de la
conquista de América. (7)
La segunda expedición por el
Paraná fue breve y desalentadora. Pronto reciben noticias que los chandules
esperaban el momento propicio para asaltar simultáneamente a Sancti Spiritu y a
las embarcaciones en cuanto desembarcaran en cualquier lugar. Al cabo de
sesenta días entre ida y vuelta, Caboto y García fondean nuevamente sus
embarcaciones frente al fuerte. Y ocho días después, con siete de sus
compañeros aparece Francisco César con noticias que despiertan el loco
entusiasmo de todos los expedicionarios.
El objetivo largamente soñado
estaba logrado: las famosas sierras existían. Uno de los compañeros de César
manifiesta a Caboto que “habían visto grandes riquezas de oro y plata y piedras
preciosas”. César muestra asimismo algunas muestras de oro. Antonio Serrano
describe que César llegó a las nacientes del río en Calamuchita, siguió luego
por alguno de sus afluentes, cruzó las Sierras de los Comechingones –que
separan a Córdoba de San Luis– y llegó hasta el Valle de Conlara. Caboto
escribe a Antón Grajeda informándole sobre las buenas nuevas traídas por César,
diciéndole que está dispuesto a partir enseguida hacia las minas recomendándole
que tuviera cuidado de que las naves permaneciesen a buen resguardo durante su
ausencia. Pero el propio Grajeda –que hasta entonces había permanecido quieto
en San Salvador, en una especie de apoyo logístico con hombres y naves en la
desembocadura del Plata- le contestó que esta vez no quería quedarse sin tomar
participación en el proyectado viaje.
Se celebra una amplia junta donde
cambian opiniones Caboto, García y todos los oficiales, donde se decide que
ambos capitanes se trasladen a San Salvador llevando la galera y los
bergantines para dejarlos bajo la inmediata vigilancia de Grajeda. De esta
manera la guarnición que quedaría a cargo del fuerte estaría libre del problema
de defender las embarcaciones. Estamos ya en el mes de febrero de 1529. De aquí
el mes de setiembre se desencadena una serie de acontecimientos que van
adquiriendo cada vez mayor gravedad y que culmina con la abierta hostilidad de
los guaraníes.
Gregorio Caro habría de declarar
después que el verdadero propósito del viaje de Caboto a San Salvador tenía por
principal objetivo hacer un escarmiento a los guaraníes. En tal sentido ya
había encargado a Antonio Montoya, contador de La Trinidad, que con un
bergantín cumpliese la misión de convocar a la guerra a los timbúes y
caracaraes, misión que se preparó y cumplió exitosamente. Pero la decisión de
los guaraníes –conocida ya cuando Caboto y García fueron advertidos en su
segundo viaje por el Paraná- era no menos resuelta y definitiva.
En cierto modo el conflicto
estaba declarado. Resuelto el viaje a San Salvador, Caboto despachó adelante a
Montoya a cargo de uno de los bergantines y a Juan de Junco, tesorero de la
Santa María del Espinar y séptimo en el orden de sucesión de mando de Caboto,
con una barca y un bergantín pequeño de los de García. A unas 15 leguas de la
fortaleza aguas abajo, vieron muchos indios en un rancho y con deseos de “tomar
lengua” se acercaron a la orilla y como notaran que huían temieron que hubiesen
cometido “alguna ruindad”. Bajó a tierra Montoya con dos hombres y se encontró
con una caja escondida entre las malezas, las ropas y los restos de tres
españoles despedazados que se supo después iban de San Salvador al fuerte, dos
de los de Caboto y uno de García. Atento a lo que pasaba, Montoya despachó
inmediatamente dos hombres a Sancti Spiritu para que manifestasen a Caboto lo
que estaba ocurriendo.
En vista de esta noticia se
decidió en el fuerte disponer medidas contundentes. Se acordó dar un asalto a
ranchos indígenas de las islas vecinas para lo cual se comisionó al capitán
Caro, quien sin vacilar mató a cien de ellos y se llevó prisioneros a mujeres y
niños. Y al haberse escapado algunos indios que también habían sido hechos
prisioneros volvieron a salir, mandados ya en persona por Caboto y García, en
cuatro bergantines y con ochenta hombres, y mataron los que pudieron en la isla
que está enfrente del fuerte, río Coronda por medio.
Los caciques cuyas mujeres y
niños estaban prisioneros en el fuerte se presentaron ante Caboto en solicitud
para que pusiese en libertad a sus familiares. Caboto, a quien su política de
apaciguamiento y entendimiento ya se le iba de las manos, les habló largamente,
ofreció mantener buenas relaciones como las que antes habían tenido con el
fuerte y concluyó finalmente por entregarles mujeres e hijos. Pero los indios
–que eran precisamente los que traían todos los días las provisiones de
pescado- no aparecieron al día siguiente ni aparecieron más. Finalmente unos
ocho días antes de que Caboto se dirigiera a San Salvador, al ver pasar al
cacique Yaguarí en una canoa por el río y al no presentarse rápidamente a su
llamado, lo hizo traer, le asestó un bofetón y dejó que uno de los marineros,
Nicolás de Nápoles, le asestara una cuchillada.
Es en estas dramáticas
circunstancias que Caboto emprende su viaje a San Salvador con 100 hombres,
llevando la galera y tres bergantines, uno de los cuales con la proa en tierra
y semi hundido. No bien salido recibe alarmantes noticias sobre la decisión
inminente de los guaraníes de incendiar y destruir el fuerte. Caboto, sin
embargo, confiando en las decisiones que había tomado antes de partir, y en las
órdenes estrictas que había dejado para prevenir el hecho, decide seguir
adelante. La suerte estaba echada.
Fresca noche de setiembre. El
cirujano Pedro maestre acompañaba al sargento mayor Juan de Cienfuegos en la
ronda más difícil de la noche: la del cuarto del alba. Faltaba todavía largo
rato para amanecer. Todo estaba en orden. Pedro Maestre hizo una recorrida y
echó una mirada al dormido capitán Caro ¿Qué le hubiera costado ceder? Todos
sabían perfectamente que el mayor peligro que el fuerte podía correr provenía
del incendio por hallarse sus ranchos cubiertos con paja ¿Por qué no aceptó la
idea de destecharlo todo? ¿Por qué no aceptó hacer una tapia en medio de la
fortaleza y trasladar allí las viviendas de los soldados, cubriendo algunas con
barro y dejando a todas descubiertas por el momento? “Parecerían así camarillas
de mujeres de mal vivir”, fue la descomedida respuesta. Todo se podía haber
hecho.
Pedro Maestre se había retirado a
su rancho, fuera del recinto, cuando una infernal gritería lo sorprendió junto
al fuego tostando abatí, preocupado por haber levantado la ronda antes de
tiempo. Cuando Juan de Cienfuegos dio la alarma ya los indígenas estaban frente
al fuerte con las antorchas encendidas. Caro y sus hombres sintieron el
griterío pero la casa donde dormían ya estaba ardiendo. Sin vacilar les hizo
frente, con mucha fortuna inicial, pero cuando advirtió que sólo cinco o seis
lo acompañaban, emprendió la retirada y se lanzó corriendo hacia la barranca,
saltó a la playa y escapó a los bergantines.
Alonso Peraza, alguacil mayor de
la armada con cuatro o cinco hombres, oponía firme resistencia por su lado,
desde el bergantín varado en el Carcarañá que otros tantos trataban de echar al
río. Advirtió que los indios estaban ya casi sin flechas y valientemente se
lanzó de nuevo a tierra a combatir. Al verlo, hicieron lo mismo varios del
bergantín donde había subido Caro.
El incendio iluminaba la costa y
el río. Más lejos, grandes lenguas de fuego señalaban los lugares donde estaban
ubicadas las casas fuera del recinto. Más y más indígenas aparecían de todas
partes. El clérigo García venía corriendo hacia la costa con una espada en la
mano y el otro brazo envuelto para la pelea en una manta a cuadros. Llamó a los
gritos a Caro, increpándolo para que descendiera y presentara lucha. Pero en
vano. Herido de un flechazo en el pecho siguió peleando y se abrió camino
procurando salvar a su paje pero finalmente no tuvo más remedio que echarse al
río.
Mientras tanto Peraza y unos
treinta hombres continuaban pujando desesperadamente por echar al agua el
bergantín varado. Pedro Maestre, herido de tres flechazos, continuaba
combatiendo a su lado hasta que vio caer apaleados a varios de sus compañeros.
El bergantín de Caro estaba ya
colmado de gente. Estaba apenas a quince metros de la costa pero comenzaba ya a
ser llevado por la corriente aguas abajo. El joven Alonso de Santa Cruz,
entonces de veinte años, que habría de ser con el tiempo famoso cosmógrafo del
rey, autor de una obra sobre islas y con cuyo consejo y datos habría de
contribuir a la gran obra de su amigo Fernández de Oviedo (8), avanzó
lentamente hacia el bergantín creyendo que no lo alcanzaba, hasta que logró
aferrarse a su borda cuando el agua le cubría la garganta. Alvar Núñez de
Balboa, hermano del descubridor del Océano Pacífico, que desde hacía varios
meses permanecía en el fuerte por haberse quebrado una pierna, había llegado
penosamente hasta la orilla y desde allí fue auxiliado para llegar hasta el
bergantín. Fue de los últimos en subir.
La terrible y desigual lucha iba
cesando en la misma medida en que crecía el furor de las llamas y los gritos de
los indígenas. Los que estaban junto al bergantín varado se habían echado al
agua. Varios cruzaron a nado el Carcarañá y una vez del otro lado fueron
corriendo después por la costa, aguas abajo, dando gritos al bergantín de Caro
durante más de dos leguas hasta que consiguieron llegar a él. No así el alférez
Gaspar de Rivas, recomendado por el rey para integrar la armada, enfermo, que
quedó rezagado y fue alcanzado y muerto por los indios. Los heridos fueron
rematados en el mismo lugar donde eran encontrados por los indígenas.
Así se perdió Sancti Spiritu con
treinta hombres de los que lo guarnecían, todos los rescates y muchas armas,
excepción hecha de las piezas de artillería que los indios no quisieron o no
pudieron llevarse. Algunos días después, encontrándose Caboto ocupando todos
sus hombres en San Salvador en el arreglo de las embarcaciones, vieron llegar
el bergantín “con obra de cincuenta hombres, todos desnudos y sin armas”. (9)
Caboto pensaba permanecer muy
poco tiempo en San Salvador; el necesario para dejar las naves a buen
resguardo. Cuando vio llegar la barca con los fugitivos de Sancti Spiritu se
puso inmediatamente en marcha en compañía de García con dos embarcaciones, con
la esperanza de poder prestar algún socorro a la gente que hubiese podido
quedar en alguno de los otros dos bergantines. Cuando legó sólo pudo certificar
que todos sus hombres habían muerto y “hechos tantos pedazos que no les podía
conocer”. Los bergantines hundidos, perdidos. Se limitó a recoger las piezas de
artillería y volvió a San Salvador, para luego dejar definitivamente el río de
Solís. Volvió a España en julio de 1530, donde fue objeto de todo tipo de
acusaciones, y fue enjuiciado por la Corona por haber torcido el rumbo. Pero el
mito de la expedición del capitán César y sus compañeros ya tenía vida y nombre
propio: de su apellido derivó aquello de la Ciudad de los Césares.
Referencias
(1) Juan Díaz de Solís, biografía de José Toribio Medina, tal como
consta en las instrucciones dadas a Solís (Tomo II, Págs. 133/142).
(2) Solís lo llamó Río de Santa María. Posteriormente algunos geógrafos lo
designaron con nombres indígenas (Schoner en 1523 y Maiollo en 1527). Un mapa
publicado en Weimar lo llama Río de Jordán. Pero generalmente se lo conoció por
años como Río de Solís hasta la firma de la capitulación con Pedro de Mendoza,
último documento en que aparece con ese nombre.
(3) Enrique de Gandia – De la Torre del Oro a las Indias, páginas 62/64.
(4) Medina, J. Toribio – El veneciano Sebastián Caboto al servicio de los reyes
de España, Chile (1908).
(5) J. R. Báez – La primera colonia agrohispana en el Río de la Plata, Tomo XI.
(6) Carta de Luis Ramírez, integrante de la expedición de Caboto.
(7) La Ciudad de los Césares, persistente mito argentino, por Marisa Sylvester.
Todo es Historia, Nº 8, diciembre de 1967.
(8) Historia general y natural de las Indias, 12 tomos.
(9) José T. Medina – Obra citada.
Fuente
Efemérides – Patricios de Vuelta de Obligado.
Portal www.revisionistas.com.ar
Serrano, Antonio – Los comechingones – Universidad Nacional de Córdoba (1945)
Sylvester, Hugo L. – La increíble historia de Sancti Spiritu.